Por Javier Soriano
El mar siempre ha representado para la humanidad una generosa fuente de recursos y un medio idóneo para la comunicación y el comercio, primero entre actores regionales; posteriormente capaz de poner en contacto a individuos e intereses de todo el mundo, cimentándose así la sociedad global en la que vivimos.
En paralelo al nacimiento de la sociedad industrial hemos descubierto el mar como un ecosistema tan vasto y complejo como frágil y sensible a nuestra interacción con él. El creciente volumen de recursos que nuestra sociedad demanda supone una amenaza para los ecosistemas marinos y para el conjunto de la biosfera; como cualquier persona podría convenir y corroborar con su propia experiencia a la vista de la degradación medioambiental que localmente podemos apreciar o de los devastadores efectos que el impacto medioambiental de nuestro estilo de vida y hábitos de consumo ha generado comprometiendo el clima incluso de las regiones más aisladas de nuestro planeta.
En este orden de cosas, la náutica clásica en cuanto que nos expone a la grandeza del mar -no obstante las mayores comodidades y la seguridad que la incorporación de todo tipo de avances en el gobierno, operación y comunicación nos brindan- representa una valiosísima oportunidad para nuestra mayor conocimiento del medio marino. Es difícil que podamos apreciar el valor de lo que desconocemos y cuidar aquello que ignoramos es una quimera; sobre todo si a tal fin debemos sacrificar, o al menos reorientar, nuestros hábitos y prioridades.
Lejos de ser solo un medio para el disfrute y conocimiento del mar, la náutica clásica es también una inigualable herramienta para la adquisición y arraigo de valores tan esenciales para el ser humano como la solidaridad y la cooperación. Algo a lo que aspirar en nuestro propio provecho como individuos, apuntalando así la resilencia de nuestra sociedad y la habilidad de nuestra especie para encontrar caminos sostenibles hacia nuestro desarrollo y prosperidad.
Hace unas semanas tuve la grata ocasión de compartir un par de días de mi vida junto a otras cuatro personas a bordo de un velero que estaba por zarpar de La Rochelle con rumbo a Fuenterrabía, como primera etapa de un hermoso proyecto iniciado hace unos años que pretende recrear desde el mar el Camino de Santiago, ofreciendo a quienes se enrolan en esta noble y hermosa aventura la ocasión de conocer los puertos y las gentes del Golfo de Vizcaya del Cantábrico haciéndoles partícipes de sus paisajes, historia y cultura.

De mis breves días a bordo del velero “Malaïka” guardo indescriptibles recuerdos de los lugares que visité, los paisajes que contemplé y las personas que conocí: el paciente y esforzado Paul, nuestro Capitán; Oriol, siempre ávido de compartir su conocimiento y vivencias en el mar; Fico, su pasión por la aventura; y Rubén, viviendo con entusiasmo su descubrimiento del mar. Aun más de lo que aprecié compartir con mis compañeros estos paisajes y lugares, agradezco enormemente la experiencia de haber vivido estos días imbuido de la solidaridad y el afecto que me brindaron personas a las que desconocía y a las que solo me unía la circunstancia de encontrarnos en medio del mar, dependiendo unos de otros sin que lo que pudiera separar nuestras vidas en tierra impidiera los fuertes lazos que solo se tienden entre personas que se encuentran en un medio hostil y saben intuitivamente de su mutua dependencia.



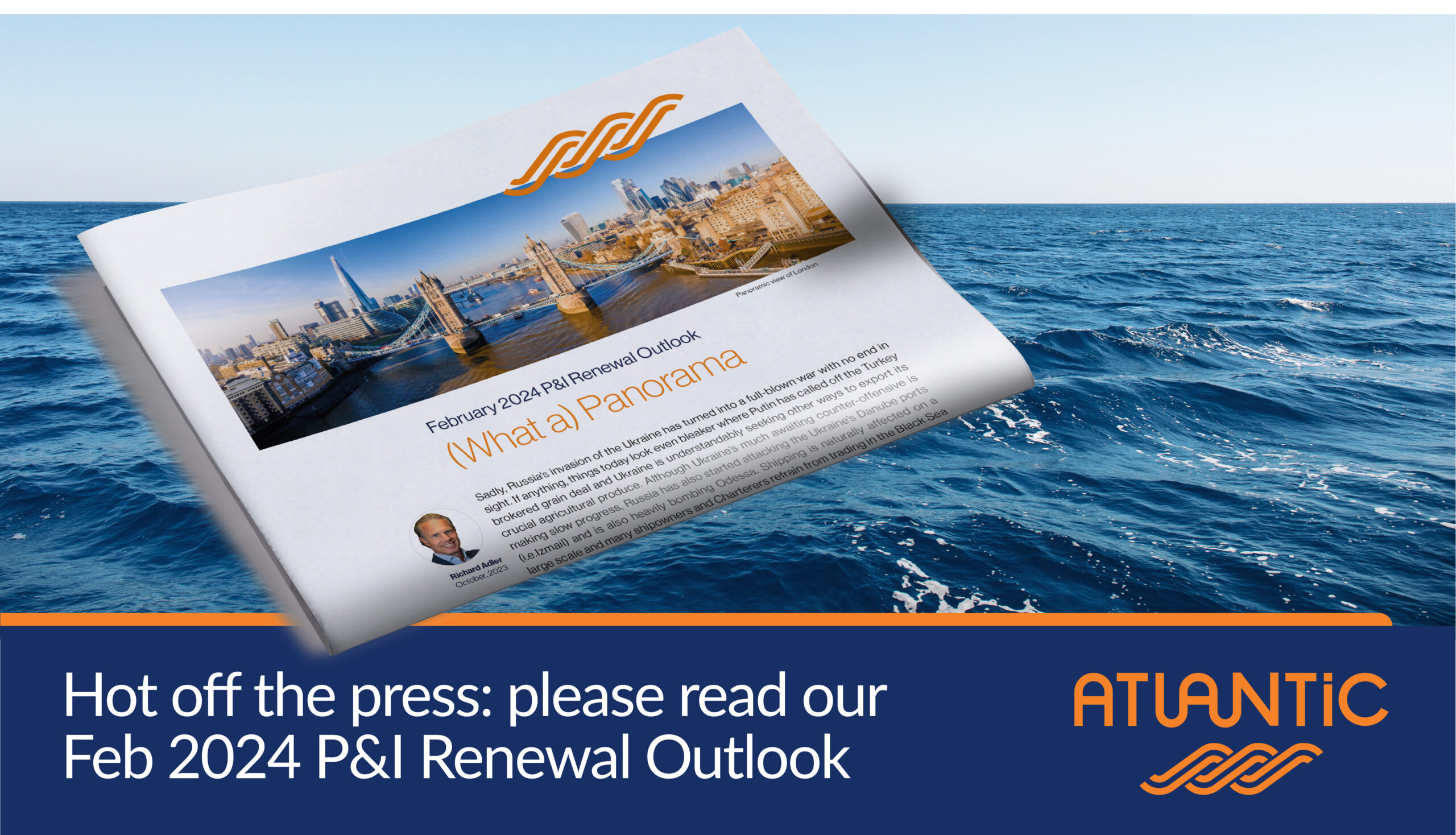




Deja tu comentario